En el tema nada nuevo de la comunicación, existe un aspecto muy importante pero que ha sido poco aludido: el silencio. Este último tiende a definirse como la falta de ruido, sin embargo, aunque se ubica en el seno de la comunicación humana, no necesariamente es algo de tipo vacío o sea que no significa una Ausencia.
En muchas oportunidades el silencio está cargado de sentido, de contenido y especialmente de intención. Si andamos en búsquedas definitorias, como punto de partida para prospectivos análisis de causas, de significados, fines y consecuencias, podríamos usar de ejemplo el silencio de la palabra y el silencio de la acción.
Hay silencios de la palabra (el más común) y hay silencios de gestos o acciones (los más visibles).
Mi punto es que en cada uno de estos hay un sentido y un contenido, aunque en la mayor parte del tiempo tales silencios se disfrazan al querer aparentar un vacío o una inexistencia de ruido, la cual no es cierta. Hay silencios temporales, producto de situaciones dolorosas que fueron inhibidas y hay silencios continuos, como hábito negativo de conducta, los cuales se han incorporado al carácter. Los últimos se usan como instrumentos de defensa y pueden llegar a ser, si son permanentes, una muestra de cobardía en el vivir.
Cuando esto sucede, casi siempre lleva tras de sí, una razón, es decir tiene un sentido y un objetivo; estos pueden ser conscientes o inconscientes, y hasta involuntarios, quizás hasta desconocidos, pero en general existen. Recordemos que todo lo dicho está referido al silencio en medio de la comunicación humana. En otras palabras, que el fenómeno no es inocente ni inconsecuente.
El mismo se puede disfrazar de prudencia, de indiferencia, y hasta de prevención de males mayores. En las relaciones humanas, especialmente en las más importantes, el asunto es tóxico y compromete el bienestar del espíritu. A veces se le ha considerado un buen rasgo de personalidad, esto es relativo y muy cultural, pues depende de los antecedentes, de los perfiles de carácter de quienes lo ejecutan o de distintos puntos de vista, hábitos de cada uno. Pienso que el mismo puede involucrar inseguridad y fallas de autoestima escondidas.
En la relación humana el silencio tiene más desventajas que lo contrario, a continuación, detallo algunas consecuencias negativas.
El fenómeno se asemeja a una barrida de desechables bajo la alfombra porque, estos hechos no se pudren ni desaparecen, sino que posteriormente se manifiestan en traumas y problemas sin aparente explicación. Se produce una inhibición acumulada y creciente en la expresión de emociones, sentimientos y estados de ánimo. Esto causa problemas de conducta y malestar emocional. Por otra parte, hay incongruencia entre apariencia y realidad. Se dan equivocadas interpretaciones de hechos y de acciones, que afectan la imagen de los involucrados. Se producen alejamientos y rechazos injustificados, y contínua incertidumbre en las relaciones. Hay Impedimento en la liberación de tensiones y del alivio que dan las catarsis. En general, el silencio desestima el valor que tiene la vincularidad y la empatía, y por último frena al crecimiento personal, lo cual favorece la rigidez de la conducta.
Los argumentos que justifican al silencio, al menos en apariencia, son comunes; la evasión de afrontamientos personales a realidades no deseadas que incomodan, la evasión de confrontaciones particulares con otros. La posposición de problemas relacionales (aunque no los elimina y a veces los incrementa). La promoción de apariencias de serenidad y una paz irreal. Se aduce que protege la imagen pública. Y que refuerza aparentemente la seguridad, de quien lo produce, en estilos culturales conservadores de conducta.
En una frase, el silencio da la apariencia de que no hay verdadero vacío: o sea la frase “¡No pasa nada!”
De allí que el uso continuo del silencio en las relaciones humanas merece una evaluación más allá de una costumbre.
Senta Essenfeld
Nota sobre la autora
La doctora Senta Essenfeld es Psicóloga Summa Cumlaude UCV 1961, con post grados en universidades de renombre como la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de Stanford y Universidad de Columbia. Es Fundadora de la Universidad Simón Bolívar donde entre otras labores conformó la Dirección de Desarrollo Estudiantil, fue directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento fundado por ella. Además, es autora de varias obras psicológicas-sociales y educativas, de numerosos trabajos de investigación y de influyentes informes alusivos a políticas públicas en las áreas de la educación y el desarrollo social.












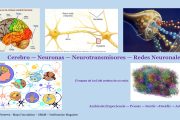








Un Comentario
Alicia Ponte Sucre
Demasiado hermoso artículo. Gracias Senta